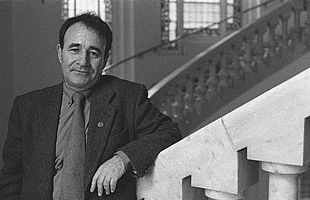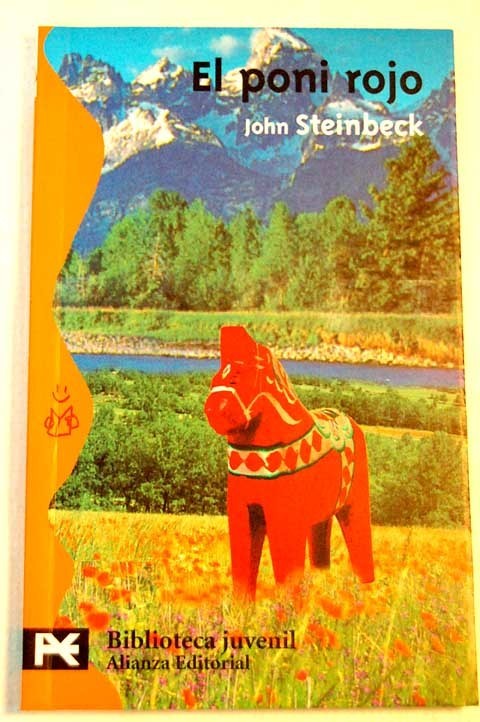Julio Vías Alonso ha escrito un gran libro sobre la
Sierra de Guadarrama; un libro que nos cuenta la historia cultural del
Guadarrama; un libro necesario porque mucho se había escrito de lo deportivo y
de las ciencias naturales, pero poco, a mi modo de ver, sobre lo que el Guadarrama ha
significado en la historia de la cultura en España. En su artículo, en que refleja la belleza de
una puesta de sol desde Cuerda Larga, Constancio Bernaldo de Quirós, “da el
tono” para que le sigan Azorín o Unamuno, es decir, como bien dice Julio Vías,
Bernaldo de Quirós les presta su visión del paisaje a los de la Generación del
98. Y no sólo esto porque en el libro se nos habla de los profesores y alumnos
de la Institución Libre de Enseñanza en sus estancias en el Paular, por aquel
entonces abandonado; de los pioneros de la botánica; de los neveros, aquellas gentes que llevaban
hasta Madrid la nieve de los neveros serranos; de los entomólogos buscando mariposas y diversos insectos por la Laguna de Peñalara. De los geógrafos y
geólogos que recorrían la Sierra soñando con una España mejor. Me parece este
libro de Julio Vías un gran libro, imprescindible para el que sepa que el
Guadarrama es algo más que esas montañas que se ven desde Madrid e imprescindible
también para el que no sepa ni siquiera que existen. Hacía falta un libro como
éste en la ya larga bibliografía sobre el Guadarrama. Si estuviera abierto
todavía el Albergue de La Fuenfría, en la pradera de los Corralillos, sería el
lugar ideal para leerlo mientras el viento fresco de la puerto acariciaba las
hojas del haya e Iván, aquel perro noble, dormía en lo alto de la pradera
aguardando la noche que bajaba desde el collado de Marichiva. ¡Gracias a su
autor por tan buen libro y felicidades!
lunes, 19 de junio de 2017
lunes, 12 de junio de 2017
JOVELLANOS, EL PATRIOTA
Don
Manuel Fernández Álvarez, cuya madre era de Cangas de Narcea, escribe una
biografía emocionada de Jovellanos y uno, al leer esta biografía, siente una
profunda pena por esa España que pudo ser y que no fue, por esa España de
hombres que la querían de verdad, que en sus viajes iban tomando notas para
mejorar su patria, que llevaban a España en su corazón y no en sus carteras.
¡Qué pena que aquella España culta, civilizada, con esperanzas se viera
sustituida por una España cutre de camarillas con reinas cuasi analfabetas y
monjes visionarios! Aquélla sí que hubiera sido mi España con el padre Feijoo y
el padre Martín Sarmiento proclamando que se puede ser creyente, pero no ser un
creyente de supersticiones; con una nobleza que se carteaba con Haydn y con personajes que querían sacar a España de esa
habitación oscura que fue el reinado de los Austrias menores. No hubo suerte y
ganó la oscuridad a la luz. El psalmo que aparece en el escudo de la
Universidad de Oxford, Deus illuminatio
mea et salus mea, fue picado con saña por piquetas reaccionarias . Luego
vendría el siglo XIX con tantas guerras y el XX y el XXI y ahí está nuestra España,
sin ilusión, sin ganas, sin esperanza. Fue una pena, pero ahí queda la obra de
este gijonés que un día creyó en el amanecer de España.
CARLOS CASARES
Yo
aprendí a leer en gallego en aquella columna que escribía Carlos Casares en La voz de Galicia. Debía de correr el año
1982 y, en la calle Calzada de Marín, Juan y Merche, con dos niñas pequeñas,
estrenaban un kiosko de prensa que también era librería y estanco. En aquel
rincón, según entrabas a mano derecha, había una estantería con libros, muchos
de ellos en gallego. Eran otros tiempos y los libros (y buenos) se vendían en
estas librerías que eran también otras cosas porque la venta de libros nunca ha
sido en España algo que enriqueciera a
sus propietarios. Comprábamos La voz y mientras el viento fresco del
puerto nos acariciaba, yo me iba leyendo A
marxe, la columna de Carlos Casares. Ahora, al cabo de los años, he vuelto
a su lectura con un libro maravilloso, Os
oscuros soños de Clío, un libro lleno de fantasía, muy en la línea de mi
Cunqueiro. Merece la pena leer a Carlos Casares, el gran escritor gallego de
Ourense, el niño que vivió su infancia en Allariz, el adulto que anduvo por
esos mundo de Dios (recuerdo cómo me gustaban aquellos artículos en los que
hablaba de Suecia). Nada queda ya de aquel estanco, librería y kiosko de Juan y
de Marche; sus hijas se hicieron mayores y Juan se nos fue un día al mundo
fantástico de Merlín y don Gaiferos. Pero todavía nos queda la prosa cuidada,
noble y hermosa de Carlos Casares. Aunque él ya también ande tomando licor café
por los mundos de Orestes y Simbad, junto a mi señor feudal, don Álvaro
Cunqueiro y Mora, nieto que fue de una señora sirena que varó en Cambados. Pero
no quisiera seguir por ahí, por lo menos a día de hoy, y os dejo con la obra
maravillosa de Carlos Casares, o neno que tomou licor café no Allariz máxico do
meu recordo.
EL HOMBRE DEL HONGO GRIS
 He
vuelto, en estos días de mayo, a mi
Ramón para leer El hombre del hongo gris
que se publicó hace ya muchos años en aquella biblioteca que fue un intento de
acercar la cultura a los españoles de los setenta: la biblioteca RTV de Salvat.
Siempre que leo un libro de esta biblioteca, recuerdo la casa de Paco, el
albañil murciano que vivía en López de Hoyos 3, el padre de mi amigo Paquito en
cuyo pequeñísimo comedor había una estantería con estos libros de cubiertas
naranjas. Pero no os quería hablar de Paco ni de Paquito , sino de este libro
de Ramón. Curiosa la historia que cuenta, pero adolece de un inconveniente que
siempre he encontrado en el escritor madrileño: su continuo uso y abuso de la
pirueta verbal. En sus libros viene a ocurrir como en los de Chesterton que,
tan llenos están de estos fuegos de artificios, que llegan a empalagar. Lo
mismo ocurre en esos discos de tenores en que, una tras otra, van cantando
arias que suponen todo un alarde vocal sin tener en cuenta que un aria es un
momento de la ópera que se viene preparando y que estalla, pero que repetida
una tras otra, pierde su efecto y se convierte en mera actuación circense. Pese
a esto, Ramón es Ramón (por ahí tengo pendiente su Automoribundia, la que me vendió Javier Pérez Lázaro, el librero de
Olmedo) y su lectura, siempre un gozo. Por cierto, me voy a comprar un hongo
gris que parece que se están poniendo otra vez de moda.
He
vuelto, en estos días de mayo, a mi
Ramón para leer El hombre del hongo gris
que se publicó hace ya muchos años en aquella biblioteca que fue un intento de
acercar la cultura a los españoles de los setenta: la biblioteca RTV de Salvat.
Siempre que leo un libro de esta biblioteca, recuerdo la casa de Paco, el
albañil murciano que vivía en López de Hoyos 3, el padre de mi amigo Paquito en
cuyo pequeñísimo comedor había una estantería con estos libros de cubiertas
naranjas. Pero no os quería hablar de Paco ni de Paquito , sino de este libro
de Ramón. Curiosa la historia que cuenta, pero adolece de un inconveniente que
siempre he encontrado en el escritor madrileño: su continuo uso y abuso de la
pirueta verbal. En sus libros viene a ocurrir como en los de Chesterton que,
tan llenos están de estos fuegos de artificios, que llegan a empalagar. Lo
mismo ocurre en esos discos de tenores en que, una tras otra, van cantando
arias que suponen todo un alarde vocal sin tener en cuenta que un aria es un
momento de la ópera que se viene preparando y que estalla, pero que repetida
una tras otra, pierde su efecto y se convierte en mera actuación circense. Pese
a esto, Ramón es Ramón (por ahí tengo pendiente su Automoribundia, la que me vendió Javier Pérez Lázaro, el librero de
Olmedo) y su lectura, siempre un gozo. Por cierto, me voy a comprar un hongo
gris que parece que se están poniendo otra vez de moda.
domingo, 4 de junio de 2017
UN GALLEGO DE LEY
Me
resulta doloroso hablar de José Gómez de la Cueva, Johán Carballeira para la
vida literaria, porque fue víctima de esa Guerra Incivil a la que ahora algunos
se empeñan en volver a sacar al escenario de esta España estragada de noticias
que son noticia. Este hombre, vigués de nacimiento, pero que pronto se fue para
el Bueu de su familia, se dedicó a escribir y un día, decidió que quería ayudar
a su pueblo y se presentó a alcalde. Fue elegido y luchó por los pescadores de
su pueblo logrando que se estableciera un precio mínimo para la sardina.
El día 17 de julio, un
día antes del Alzamiento militar, recibiría un merecido homenaje por parte de
sus convecinos. Sin embargo, (no sabemos la fecha exacta) en agosto ya estaba
encarcelado en el lazareto de la Isla de San Simón en donde encerraron a varios
intelectuales republicanos. El 17 de abril de 1937, Carballeira moría
ajusticiado en el cementerio de A Caeira, en Poyo. Tenía tan sólo treinta y cinco
años. Y yo ahora, ochenta años después me sigo preguntando el por qué de esa
muerte absurda y os dejo un poema.
GAITA GALLEGA (Cantares de Bueu)
(Fragmento)
Teño un fungueiro pr‟os homes
e-un saúdo pr-as señoras;
a sorrisa pr-os amigos
e-un bico pr-as boas mozas.
De noite a miña rapaza
ten medo, e pr-a n‟o sentir,
ó querer pasal-o atallo
achégase o mundo a mín.
Un palleiro hai nas Lagóas
que non sei que diaño ten,
que s‟avergonza
Rosaria
cando pasa xunto d‟el.
Ten Beluso lindas nenas
e-o millor viño haino en Cela;
e-o condanado de Bueu
ten... que d‟elo s‟aproveita.
Co-a escurada malla o peixe,
dicen algúns moi contentos;
pro non saben qu‟as estacas
tamén mallan no pelexo.
Albariño, o que hai no Hío;
o cantar da miña gorxa,
e ollos negros, feiticeiros,
os ollos da miña moza.
Morreull‟o home á Marica
e botouno ó cimenterio;
morreu-lle dempois o porco
e gardouno no dorneiro.
O pé nas augas calmiñas
lavabas da Rebaleira
¡quén non poidera ser onda
pra poder chegarte á perna!
Moito me gusta Loureiro,
a Graña e-a Carrasqueira;
mais antre todal-as cousas
gústame mais a Portela.
Miña nai doume unha tunda
por ir falar co rapás;
s‟a-ela ll‟a huberan dado...
¡non sería miña nai!.
Agora matans os porcos,
San Martiño, santo bó;
pro ti sabes qu‟ainda quedan
(…)
EL PONI ROJO
Me
hubiera gustado vivir en ese Oeste del que habla Steinbeck en sus novelas, en
aquella California que quedaba al este de Edén, en aquel valle donde florecían
los naranjos y las uvas de la ira colgaban en los viñedos de Henry Fonda. Y me
hubiera gustado ser este niño al que sus padres regalan un poni rojo y que con
él aprenderá de la vida y de la muerte; y me hubiera gustado tener un abuelo
que hubiera guiado una caravana hasta aquella tierra de promisión donde manaba
leche y miel; y no me hubiera gustado ser ese niño que aprende que, en la vida,
a veces, hay que perder algo querido para poder tener algo nuevo. El poni rojo
está catalogado como una novela para niños, pero yo, que sigo siendo niño, la
he leído con sumo gusto y en mis ratos de soledad, me paseo en sueños por ese
Valla de Salinas, en donde florecían los naranjos, llegaban las caravas del Este y las uvas de la ira llenaban
los cuévanos de Henry Fonda.
NÉSTOR LUJÁN O EL PLACER DE LA OBESIDAD
Néstor Luján era gordo y digo
gordo porque no me apetece usar el eufemismo obeso: cada uno tiene que asumir
sus defectos y, como en mi caso, también estoy gordo no por gusto sino por
efectos secundarios de la vida, puedo llamar gordo a quien me plazca. Néstor
Luján era gastrónomo y los gastrónomos de antes tenían vientres orondos
alimentados por las buenas comidas; en la actualidad, los gastrónomos, gracias
al minimalismo, están más flacos que el galgo de Lucas y algo atontados de
tanto nitrógeno en los postres. Néstor Luján era un gordo y disfrutaba de serlo
como le ocurría a mi señor don Álvaro Cunqueiro, que no se perdía ningún evento
gastronómico en su reino de Galicia, a don Edgar Nevillae o al conde de Foxá
que en una ocasión le dijo a un periodista: “Fumo puros, estoy gordo y soy conde:
¡Cómo no voy a ser de derechas!” Néstor Luján estaba gordo y su cara me ha
recordado siempre a un pez extraño del litoral de su Cataluña natal, esa
Cataluña en donde escribir en castellano y en catalán no era pecado. Néstor
Luján dirigió la revista Destino, ésa que se cargó Pujol porque la sensibilidad
literaria está reñida con las cuentas en Andorra (¿O no?). Néstor Luján
escribió una novela sobre ese personaje que hoy, de haber vivido, ocuparía los
programas del corazón, el señor conde de Villamediana y, en esa novela, nos habla de las posibles siete muertes
pagadas que sufrió el conde. El crimen del Conde, el crimen del impulso
soberano, llenó de comentarios los mentideros de la Villa y Corte como casi
cuatro siglos después lo llenaría el crimen de los marqueses de Urquijo. La
novela de Néstor Luján, el hombre gordo con cara de pez, está muy planteada y
se la escribió ( o mejor dicho, tal y como él confiesa, la dictó a un
magnetófono, como aquél que tenía mi abuelo Julio para cantar sus fandangos, en unas vacaciones) el estar gordo no embota
las meninges y, como las novelas se escriben con el culo ( quiero decir que hay
que pasar muchas horas sentado para terminarlas) el tener buenas posaderas
ayuda mucho.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)