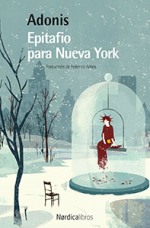La verdad,
hay cosas que no acabo de entender y una de ellas es por qué un hombre con esta
voz no es sólo más conocido sino uno de los primeros espadas de la ópera. Yo lo
vi hace ya muchos años en una Lucia
que se representó en el Teatro de la Zarzuela, el único teatro en Madrid en
donde se representaba, pese a su nombre, ópera y, mucho tiempo antes de que se
abriera el magno coliseo de los Caños del Peral. Entonces el tenor que me ocupa
estaba en su apogeo y nos regaló un Edgardo de auténtica antología junto a una
Mariella Devia, gran soprano también muy poco conocida. La voz de
este alicantino me recuerda, al igual que su repertorio, al maestro Kraus
porque no es un tenorino, sino que
sus notas medias y bajas son también de gran calidad. Estoy hablando de un señor de Crevillente que se
llama josé Sempere y que tras estudiar en el Liceo de Barcelona se marchó a
Italia en donde estudió con Marco Ferrari y recibió clases de Giulietta
Simionato, Magda Olivero y Carlo Bergonzi,. Ganó, entre otros, el concurso de
voces verdianas de Bussetto y el premio Mario del Mónaco de Florencia. Ha
cantado en todos los teatros de ópera del mundo y ha cosechado éxitos que, si
no fuera por razones que quedan fuera de lo estrictamente musical, sino a la
cima de la l´rica, a ser un tenor conocido
por un público mucho más amplio. A Sempere le gusta la voz de Björling y eso ya
dice mucho de él y, como dice en la página web de producciones Guridi, de donde
saco gran parte de la información de esta entrada,
A Sempere, menos aún que a otros,
nadie le ha regalado nada. Ha hecho su camino un poco en solitario, puliendo
aristas, como suele decirse, abrillantando superficies, cepillando las máculas
de polvo, para convertirse en el cantante que es.
Tras casi veintiún años de aquella
representación, aún lo sigo recordando en aquella fabulosa Lucia que se escuchó
en Madrid. Si José Sempere no ha llegado adonde debería con todo mérito haber
llegado, quizás se deba a los padrinos a los que se refería mi abuela Patro
cuando decía aquello de que “los que los tienen se bautizan y los que no, no”.
Por cierto, que yo le decía siempre, porque había leído aquella respuesta
lapidaria de don Casto Méndez Núñez, el ilustre marino español, que prefería
honra sin padrinos que padrinos sin honra. Como lo políticos de siempre.